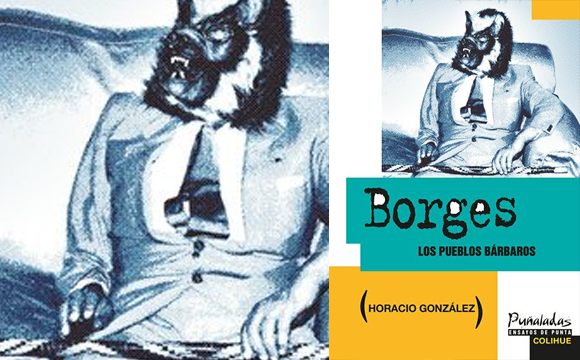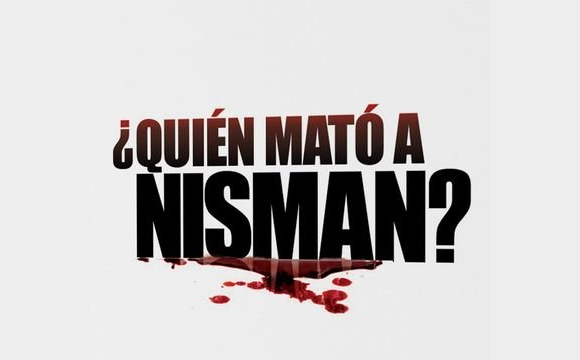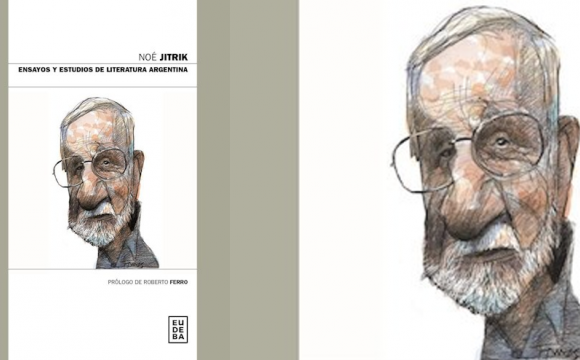Silvia Iparraguirre: experiencias y lecturas
Nació en Junín, provincia de Buenos Aires, en julio de 1947. Se recibió de Licenciada en Letras en la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente ejerce la docencia y la investigación en el área lingüística y literaria. Participó, además, de revistas emblemáticas como El escarabajo de oro y El ornitorrinco. Sylvia Iparraguirre es una escritora prolífica y, a lo largo de su carrera, ha ganado prestigiosos premios. En medio de la vorágine de su trabajo y sus viajes, accedió a hacer un paréntesis para hablar con pasión de sus ideas y trazar el mapa de su recorrido personal por el territorio de la creación literaria.
–¿Cuándo empezó a escribir?
–Empecé a escribir en la preadolescencia, pero sin ninguna intención «literaria»; fue algo que me gustaba y que tuvo que ver con el cine, una experiencia que me capturó desde chica. Mis primeros intentos de escribir algo, fuera de lo que hacía en el colegio, consistieron en volver a relatar películas. Mi hermana era la sufrida oyente de esas pruebas que no causaron la más mínima impresión. Yo tampoco pretendía nada, era un juego. Contaba la película, pero con cambios en el final o en los personajes. Lo que me tomaba más en serio, pero por devoción, era la lectura. En mi casa los libros siempre fueron bienvenidos, tuve la fortuna de tener una biblioteca a disposición en la casa de mis abuelos. Mi padre también fue un gran lector. Vengo de esa generación en la que las familias compraban para sus chicos enciclopedias, atlas universales, la colección Lo sé todo y no había que ser rico para poder hacerlo. Empecé a leer tempranamente la colección Robin Hood. Un libro que leí entre los 10 y los 12 años y que me acompaña desde entonces fue Robinson Crusoe, para mí una de las fábulas más hermosas de la literatura universal. También empecé a escribir un diario, por querer copiar a la protagonista de un libro. Pero la escritura no era algo que me atrajera, ni remotamente, con la misma intensidad que el cine o la lectura.
–¿Qué encontraba en la lectura?
–Placer. Ausencia del mundo. Me comentaba mi madre que en mi familia decían que yo me abstraía de una manera bastante curiosa, me metía en un libro y me decían: «Te estamos hablando, bajá a Tierra». Todavía hoy me pasa eso de estar consciente de la página del libro y de pronto, por unos segundos, estoy en otro lugar, adonde me llevó el libro, como entre paréntesis. No sólo me pasa con la ficción, también con el ensayo. Es algo de lo que estoy agradecida, porque en la medida en que uno se vuelve más objetivo, más crítico, la lectura se aleja de ese plano de captación, se vuelve más distante.
–Cuando escribía en su adolescencia, ¿experimentaba la misma sensación de abstracción que con la lectura?
–La lectura fue como una vida paralela, mundos paralelos que desde los 12 a los 18 años me acompañaron con una gran intensidad. En cambio, escribía por obligación o porque anotaba lo que me pasaba en mi diario: porque estaba enamorada de un chico o porque quería copiar poemas o fragmentos de libros que me gustaban. Una especie de miscelánea; nada tenía que ver con una reflexión sobre el hecho de expresar ideas o de escribir relatos, lo hacía con una espontaneidad total.
–¿Cuándo vino a Buenos Aires?
–Vine a los 18 años a estudiar Letras en la Universidad de Buenos Aires. Nunca dudé de la elección, porque mi inclinación a leer era natural y tenía una curiosidad muy grande en esa dirección. Nunca se me ocurrió elegir la carrera para ser escritora, jamás se me pudo cruzar por la cabeza. Sin saberlo, de ese modo evité una equivocación. Mucha gente entraba a la carrera de Letras, y creo que lo sigue haciendo, con el propósito de ser escritor, como si fuera a obtener ese título, o porque piensan que los va a alentar en la escritura de ficción. Y, francamente, eso no pasa. Lo que la carrera te da es la posibilidad de entrar en otros mundos, por ejemplo el de la literatura clásica, de aprender otras lenguas o de conocer la literatura medieval, que a mí me interesa particularmente. Universos culturales a los que difícilmente llegarías solo. Mi carrera me dio la lingüística y la teoría literaria. Pero no escribía literatura, sino parciales, monografías, interpretaciones de lo que estábamos leyendo, es decir, trabajos ensayísticos. No hice una buena facultad: fue la época pos-Onganía, muy pobre, paupérrima. Pero, en la medida de lo posible, yo estaba feliz ahí. Fue la facultad que me tocó hacer. Ya antes de venir, escribía esbozos de cuentos, poemas, escuchaba diálogos en el tren y los transcribía, pero era todo muy provisorio, muy acotado a la edad, a mi circunstancia personal. Nunca les encontré un valor literario. Conclusión: cuando llegué a Buenos Aires era una experta lectora, mientras que tenía una experiencia de escritura muy pobre. Acá seguí escribiendo a mano, en cuadernos –tardaría mucho en tener una máquina de escribir–, sobre todo poemas. Y, a partir de observaciones de la realidad, de situaciones o de inventar, empecé a escribir cuentos. En ese momento, tenía 21 años, conocí a Abelardo Castillo. Entonces escribir dejó de ser algo secreto, puramente personal. Abelardo me alentó muchísimo: a escribir primero, y a publicar después.
–¿Cuál es el origen de un texto?
–La escritura de ficción está sostenida en dos pilares: por un lado, la experiencia de vida que abarca todo: lo sensorial, lo imaginario, todo lo que sos como individuo y como ser colectivo y social; y la memoria, tanto la tuya propia como la heredada, es decir, la memoria en un sentido extenso, que te trasciende, la que es un legado que viene de tus padres, de tus abuelos, y que sintetiza tu estar en el mundo, tu origen, tu cultura. Por otro lado, sin duda, las lecturas. Es una especie de cruce, de encuentro de libros y experiencia: vas a ir reconociendo tus experiencias en los libros que leés, en aquellos libros que te marcan. Y, a su vez, la lectura ensancha tu experiencia. Si hay una empatía natural con determinados libros, es sencillamente porque te contienen: no importa cuándo fueron escritos, atraviesan la línea del tiempo y te encontrás reflejada, inmersa, en la realidad que plantean. Tus vivencias personales empiezan a ser explicadas y tal vez encuentres, sin buscarlas, porque la lectura nunca es «programática», ciertas respuestas que van modelando tu experiencia. ¿De dónde salen un cuento, una novela? De una experiencia real o imaginaria y de la forma que le das, de acuerdo con lo que aprendiste leyendo, observando lo que otros escritores hacían.
–O sea: la vida y la lectura van a entrar directamente en la escritura.
–Exactamente. La experiencia es el contenido de un libro; el escritor mismo lo es, porque desde ahí es que se escribe: no se lo puede hacer más que desde la propia ideología. No tiene que ver con la historia que cuento, eso puede cambiar; el contenido es ideológico, pero no en el sentido estrecho de una posición política, sino que aludo a un sentido más amplio: el de tu escala de valores, el de tu visión del mundo. Eso que vos sos, algo que va a aparecer así sea que escribas ciencia ficción, novela histórica o historieta. El contenido es la persona; después aparece la forma que vos le das a esa historia. El «qué» lo tenemos todos, me refiero a las historias para contar. El asunto es «cómo» las contás. Y ahí se pone en juego el oficio del escritor.
–¿Cómo definiría el oficio del escritor?
–Es tratar de comunicarte con el mundo a través de las palabras; en un sentido puramente personal, es como querer decir algo que siempre está en un libro futuro. Pero ser escritor es mucho más que publicar un libro, y conlleva responsabilidad. Más allá de mi biblioteca y de la pantalla de la computadora, donde lo único que importa es lo que estoy escribiendo, ser escritora es tener una posición frente a la realidad, frente a la pobreza, frente a la violencia, frente a la injusticia. Es saber desde dónde escribo. Con un libro puntual asumís la historia que estás contando, que es el primer compromiso: llevar esa historia al máximo en la dirección del lenguaje, de la anécdota, todo lo que vos puedas hacer. Ser escritor para mí es haber elegido un lugar en el mundo, y bastante privilegiado, ya que contar historias es algo que me produce un enorme placer.
–¿Qué espera de los lectores frente a su literatura?
–No lo sé muy bien, es difícil decirlo. Tal vez que adviertan la dedicación al libro. La primera intención al elegir una historia es darle lo mejor que yo pueda dar, lo cual significa ritmo, pulir el lenguaje, hacer que los personajes vivan. No es algo voluntarista, sucede en el momento mismo en que escribo: intento que esa historia viva, que no sea letra muerta. Me gustaría conmover al lector. No en un sentido lacrimógeno, aunque no está prohibido llorar, sino conmoverlo en cualquier dirección: que le cause risa o, en un sentido intelectual, afectivo, emocional; que en algún punto el libro lo toque. Saber estas cosas o formularlas no quiere decir que las consiga.
–Sus intereses literarios a la hora de escribir abarcan un amplio espectro, desde la exploración lingüística y humorística, como en su primera novela El parque, al relato histórico.
–Sí, son los temas los que lo encuentran a uno. Son menos diversos de lo que parecen. El libro con el que más me divertí escribiendo fue El parque. Después, di con una historia que me llevó a la Patagonia, donde me quedé por tres libros: La tierra del fuego, El país del viento y la crónica Tierra del Fuego: una biografía del fin del mundo. Tenía pendiente otro tema, que me acompaña autobiográficamente: la relación pueblo-ciudad. Como muchos, soy alguien que pasó su infancia y su adolescencia en un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires, Junín. Y que a los 18 años descubre esta ciudad. El tema ya está insinuado en mi primer libro de cuentos, En el invierno de las ciudades. El muchacho de los senos de goma es una novela urbana que transcurre en los años 90, en la Buenos Aires neoliberal que generó miseria y exclusión, por la que deambula un adolescente, Cris, que se ha ido de su casa y sobrevive vendiendo cosas de Taiwán, entre otras, los senos de goma. Está presente también la dicotomía entre dos amigos: un antropólogo que ha decidido irse a trabajar a Bolivia, y un profesor de filosofía que vive una situación ambigua, por no decir a veces snob, dedicado a teorías del lenguaje de un enorme grado de abstracción. En cuanto a La orfandad, empieza en 1926 y termina en 1945 y transcurre en un pueblo rural. Su protagonista es un anarcopacifista. Son diferentes épocas de la Argentina del siglo XX, en ese pendular que va de lo rural o pueblerino a lo urbano, mientras la historia pasa detrás o alrededor de los personajes.
–¿Qué opina de la relación entre los jóvenes de hoy y la lectura?
–Leen más en la red, buscan información, pero no leen literatura. De todos modos, siempre hay jóvenes a los que les interesa leer buenos libros. Y conozco varios que comparten los dos universos. En los colegios se sigue leyendo y recomendando literatura y los chicos leen. Los más jóvenes están solicitados por otras prácticas que les llevan todo su tiempo: Internet, blogs, redes sociales, juegos en red. El tipo de escritura o lectura que propone Internet tiene más que ver con lo lúdico. En ese sentido, son lectores más inmaduros, más volátiles; están en la pura expresión, les encanta mostrarse en el mundo. Sin embargo, he comprobado que, a pesar de toda esa existencia mediada por la pantalla, perdura todavía para los jóvenes el prestigio del libro. Lo curioso es que, si los llevás a la lectura literaria, pueden llegar a disfrutarla mucho. Los lectores de literatura hoy somos como una secta; te da una alegría enorme encontrarte con alguien a quien le apasione Faulkner, por ejemplo. Yo sigo creyendo que el encuentro con la materialidad del lenguaje y con la experiencia de la lectura literaria son buenos, son estimulantes y hasta necesarios para crecer.
Marcela Fernández Vidal
Fotos: Jorge Aloy
Reproducción de Acción Digital, edición Nº 1092