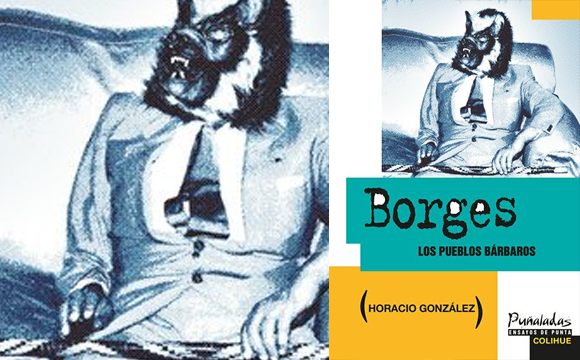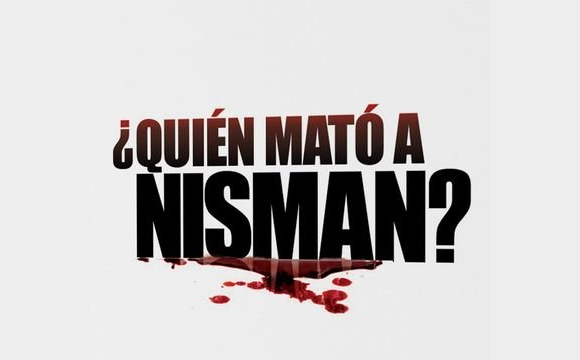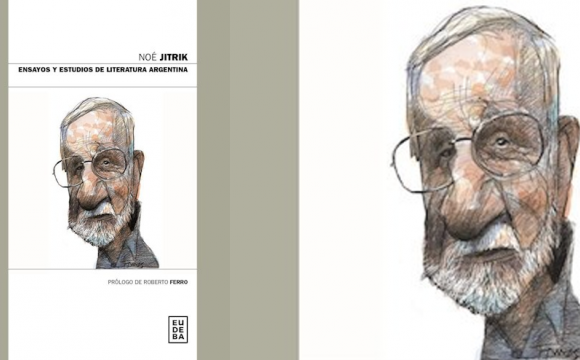Según pasan los platos
De los muchos cambios que se produjeron en la sociedad argentina en los últimos cincuenta años, de la TV blanco y negro a los smartphones, del celibato prematrimonial al matrimonio igualitario, entre muchos otros, los que involucran a los hábitos alimentarios tienen la posibilidad de la comprobación instantánea. Por empezar, en el inventario actual de alimentos y bebidas de consumo habitual hay tantos ingredientes, formas y tiempos de cocción que aquella lista de los 60 queda pequeña, sin variantes, sosa. A la de hoy, en cambio, le faltan aquellos alimentos frescos de calidad: sin químicos, genuinos y sustentables.
En el balance general, es probable que comamos mejor ahora que hace algunas décadas. ¿Qué es comer mejor? Por empezar, más variado. “De todo”, como decían nuestras madres y abuelas, que cocinaban, mayormente, siempre lo mismo. La diversidad que hoy podemos encontrar en las frutas y verduras, los lácteos, las hierbas frescas, las especias y salsas, y hasta las carnes, no sólo nos permiten disfrutar de un menú distinto cada día durante semanas o meses, sino que nos acercan a un mundo que ya no es tan ancho ni tan ajeno como solía ser.
Una diversidad que podemos consumir en una oferta de restaurantes inabarcable, un servicio de delivery que trabaja sobre una variedad similar y una serie de supermercados, almacenes, delis y más que nos permiten ensayar en casa lo que antes sólo era posible consumir fuera. Un ensayo que funciona como trabajo práctico de aquello que aprendimos, si no en una escuela de cocina, durante horas frente a la TV mirando programas en canales de gastronomía de 24 horas. En ese zapping sabroso lleno de cocineros mediáticos y en el gran reservorio de recetas que es la Web, además de las experiencias in situ, muchos nos convertimos en cocineros amateurs, algunos en profesionales y otros, la mayoría, en comensales informados, capaces de juzgar el punto de cocción de un lomo o descifrar las notas de frutos rojos de un Malbec.
Esos saberes que incorporamos con mayor énfasis en las últimas dos décadas, pusimos en pausa durante la crisis de 2001 y retomamos un par de años después, más relajados y con un futuro, derivaron en un glosario ad hoc en el que ya no resultan tan extrañas palabras como aceto, quinoa, radicchio, tempranillo, niguiri… Y que bien pueden usarse por descripción, sofisticación, esnobismo y, sí, hasta por fetichismo.
Lo que va de aquel menú de los 60, a la vez entrañable y previsible, a este de 2011, más diverso y profesional, está signado por una serie de modificaciones sociales que en parte llegaron de la mano de la tecnología y la globalización. Por un lado, una nueva generación de electrodomésticos aportó precisión, practicidad y ahorro de tiempo, de gran relevancia en las últimas décadas, cuando la eficiencia se convirtió en un valor trascendente. Por otro, el acceso a la comunicación instantánea, un volumen de información enorme y disponible en cualquier momento y lugar, nos acercó a un mundo que no conocíamos, del mismo modo que ese mundo se acercó a nosotros. En ese intercambio seguimos sumando ingredientes al menú.
Con toda esa información, entonces, reemplazamos esas carnes asadas hasta la deshidratación, marrones y secas, por estos trozos rojizos, llenos de jugos, más amigables para masticar y digerir; cambiamos pastas y arroces exhaustos de cocción por estas delicias consistentes y fieles a su forma original; las verduras que terminaban sin color, sabor ni nutrientes después de horas en el agua ahora son piezas firmes, de tonos brillantes y con sus propiedades intactas después de cocinarlas al vapor o al wok o apenas blanqueadas en agua con sal.
Aprovechamos todo ese conocimiento, también, para superar prejuicios de todo tipo, como comer pescado crudo (sushi) o de cocción alternativa (ceviche) o, mucho más importante, consumir las especialidades de colectividades extranjeras afincadas en la Argentina como la china, la coreana o la peruana, quizá las más discriminadas en esta y otras materias. Y para importar hábitos saludables, como los provenientes de la dieta mediterránea, el vegetarianismo, la macrobiótica, o mundanos, como el brunch, la repostería made in USA (la europea estuvo aquí desde “siempre”) y el café y el té en sus variedades más conocidas y exóticas.
Siempre hubo buena cocina y buenos cocineros, productos nobles. Pero para quienes disfrutamos de la buena comida, la que se hace con los ingredientes que corresponden, se cocinan de tal modo que conserven todas sus propiedades y se sirven como una invitación al paladar, estos años, llenos de novedades, son tiempos de alegría y goce. ¡Bon appetit!
Comer afuera: el tamaño importa*
Además de alimentos bien cocidos, cuando íbamos a almorzar o a cenar a un restaurante había otra premisa fundamental: las porciones tenían que ser abundantes. La definición de abundante, en esos años, además de su literalidad (“copioso, en gran cantidad”, según el diccionario de la Real Academia Española) refería a la posibilidad de que el plato en cuestión pudiera ser compartido. Y no solo por razones de índole económica. Compartirlo era también una manera de encontrar fuera de casa algo de lo que habíamos dejado en ella al abandonarla en pos de un lugar de otros: la familiaridad. Por eso mismo, otro aspecto positivo que los adultos encontraban en esas salidas era cuando la comida allende el hogar tenía algún elemento “casero”. Es decir, salíamos de las casas para comer algo que, en el mejor de los casos, se parecía o era casi igual a lo que diariamente cocinaban madres y/o abuelas. Nuestras mayores eran expertas en detectar diferencias irreconciliables entre lo conocido (lo casero, lo familiar, lo de siempre) y lo desconocido (lo hecho por otro, no necesariamente “industrial”, lo nuevo), donde lo primero era lo debido y lo otro lo que no. Para evitar el ostensible capricho, había referencias que se repetían con precisión matemática: frituras demasiado aceitosas, carne jugosa o seca en exceso, sal y/o pimienta de menos o de más, pastas o arroces con incorrectos tiempos de cocción, e inadecuadas temperaturas, en más o en menos.
Al regresar al hogar, ese mismo día o el siguiente, madres y abuelas inevitablemente hacían excesiva referencia a las bondades de, supongamos, el pastel de papas fatto in casa, dejando tácita la idea de que esa comida era mejor, más sana y, por si fuera poco, más barata que la del restaurante. Los chicos no siempre pensábamos lo mismo. Por empezar, comer afuera implicaba muchas veces beber la gaseosa o comer el postre que en casa no consumíamos. Pero además tenía el discreto encanto de lo excepcional que se contraponía, muy ocasionalmente, a la habitual rutina gastronómica.
Porque en aquellos años no solo no existía el delivery de nada, sino que hasta la pizza era de consumo excepcional. Había una versión casera, en la que por lo general la masa era correcta, aunque sin el típico sabor de la levadura, reemplazada por polvo de hornear o, directamente, harina leudante, que entonces se sustantivaba Blancaflor. Pero, salvo en las pizzerías, no se estilaba ponerle muzzarella y así las pizzas caseras eran ¡de queso quartiloro! El port salut ni existía. A veces, peor aún, eran esas prepizzas envasadas que sabían a pan lactal levemente cocido y pincelado con una suerte de jugo de tomate condimentado. Además de consumirla de vez en cuando, era muy común escuchar una frase lapidaria, que definía a la pizza como “una solución redonda para mentes cuadradas”, por el poco trabajo que demandaba.
Distinto era salir a comer pizza. Había una aceptación del manjar, empezaba a haber una variedad mayor que la tradicional –aunque se seguían imponiendo la muzzarella, napolitana, calabresa, fugazza, fugazzetta, verdura con salsa blanca, jamón y morrones, fainá- y la distinción entre la pizza al molde y la hecha a la piedra. Estaban las pizzerías clásicas, muchas de las cuales aún hoy perduran, y las modernas. Cada persona o familia tenía sus preferencias. Para quienes íbamos de la periferia al Centro la pizza era, por ejemplo, de Roma, en Lavalle, o de Serafín o Los Inmortales en la avenida Corrientes. A veces el ritual pizzero se consumía a la mesa y otras, de parado. Era entonces cuando la muzzarella se pegaba a las servilletas de astrasa y uno se quemaba los labios y las manos. Después, el desafío era tolerar hasta el largo regreso a casa esa sensación aceitosa y ese olor penetrante, persistente y, por otra parte, inolvidable.
*Capítulo de Según pasan los platos de Oscar Finkelstein, Ediciones B. Octubre 2010