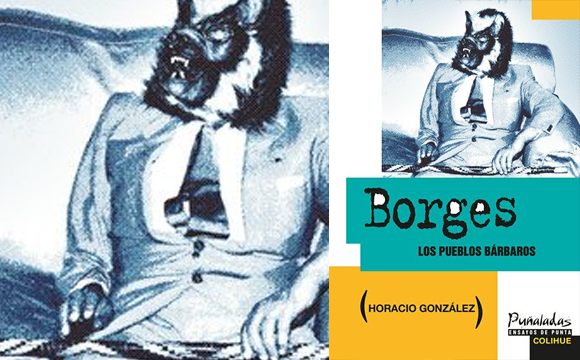Dios de adolescencia
Ese joven delgado en extremo, el pelo larguísimo, la chomba blanca con una cajita de fósforos marca Ranchera pegada en el lugar donde habitualmente hay un cocodrilo o un pingüino, los brazos envueltos en guantes de goma verdes (“anoche soñé que metía las manos en un tarro de pintura”), sube al escenario del teatro Astral y el público, un colectivo de jóvenes que se reconocen desde lejos como parte de una cofradía, venera a ese Dios de adolescencia que habrá de perdurar por décadas. Es el mediodía de un domingo de la primavera del 73 –primavera porque es 28 de octubre pero también porque hay un país políticamente primaveral en su desbordante intensidad- y ese ritual que parece requerir nocturnidad se celebra a oscuras, sí, pero afuera el sol brilla. Y adentro también.
El anfitrión se llama Luis Alberto Spinetta, tiene 23 años y una veteranía que le viene en los genes de Luis Santiago, su padre cantor, y de Julia, la mamá que lleva el mismo nombre que la de John Lennon. Está solo sobre la tarima, la guitarra acústica primero y la eléctrica más tarde, el micrófono para perlar el aire con una voz ya entonces única, ya sagrada. Sobre el fondo se exhiben imágenes surrealistas y por allí aparece Antonin Artaud –el sujeto del disco que presenta en vivo por segunda vez en dos meses-, no como el poeta que ese joven nos acaba de revelar, sino como el actor que fue, en cualquiera o en todos los casos víctima de su propia tortura mental y un poco también de la de los otros. Allí empieza, para muchos jóvenes, una nueva vida. Y para el rock nacional, que por entonces sólo se reconoce en la definición música progresiva. Podría decirse, cómo no, que si el mundo musical se extinguía en ese momento, si esa resultaba ser la música postrera, la película tenía un final feliz. De todos modos, eso no sucedió y mucho de lo que vino después de Artaud, el disco en cuestión, sumó, y no poco, para redondear lo que habitualmente se dice carrera pero que en algunos casos, como éste, debería nombrarse, llanamente, vida. “No concibo la obra separada del espíritu”, escribió Artaud, y eso pasa con Spinetta, autor de una vida-obra que es difícil no juzgar con admiración. Con amor.
Además de descubrirnos su propio universo poético –entendiendo por poesía un todo que incluye la música- fue, desde muy chico, el que advirtió sobre la existencia de otros grandes, por lo general ocultos, el que esquivó modas pasajeras, el que se metió muchas veces de contramano en el camino del negocio de la música y no sólo no sufrió grandes daños, sino que salió fortalecido artísticamente de ese choque con la industria, cuya primera batalla quizás haya sido la tapa irregular de Artaud que alteró, entre otras muchas cosas, la lógica de bateas y discotecas perfectamente anguladas.
No sólo abrió la puerta del complejo universo Artaud. Fue también Spinetta quien introdujo a muchos en el maravilloso mundo del artista holandés M.C. Escher –uno de cuyas obras ilustra la portada del primer disco de Invisible-, en la filosofía taoísta de El secreto de la flor de oro, musa del álbum Durazno sangrando, y en las experiencias literalmente alucinantes de Carlos Castaneda, entre otras pistas aportadas a su grey. En otros órdenes, también fue quien se puso a la cabeza de una campaña de concientización vial después de un accidente en el que murieron ocho chicos y una docente del colegio al que iba la menor de sus cuatro hijos. Y quien se manifestó en contra de la producción de uranio y a favor del comercio justo, por poner sólo algunas de las causas que apoyó, siempre fiel a su estilo: sin altisonancias y, otra vez, con poesía. La ética y la estética nunca fueron en Spinetta contradicciones que debían conciliarse con esfuerzo. Basta con repasar su obra, el contexto en el que fue hecha, sus declaraciones, sus amigos, su familia hermosa.
Si Artaud es el hito, lo que había antes –Almendra, Pescado Rabioso- y lo que vino después –Spinetta Jade, Los Socios del Desierto y sus etapas como solista- fueron estaciones necesarias de un sinfín con muchos altos y pocos bajos, en el que nada parece resultar indiferente. En esa trascendencia, a veces hecha de costura sencilla y otras de compleja artesanía, se apoyó Spinetta para transitar más de cuarenta años de poesía hecha canción. Sería injusto, de todos modos, confinarlo al pedestal de poeta del rock, que lo fue. Lo suyo fue más allá de las palabras, como queda demostrado en su relativamente breve pero potente obra instrumental, o en todo caso fue una multiplicación aluvional de palabras y sonidos lo que convirtió a su canción en, digamos, arte mayor.
En su evolución, y desde sus comienzos, Spinetta fue local y fue universal. La zamba Barro tal vez, que tocó por primera vez en vivo justamente en aquellos recitales de presentación de Artaud, la compuso a sus quince años. Hubo bandoneones tangueros en Almendra y en Invisible y aires de folklore en varias etapas de su música. Rock, hubo siempre, y jazz, muchas veces. Lo que no hubo fue especulación, búsqueda de nuevos mercados, canciones pensadas a medida de un público, nada de eso que se llama marketing musical o estrategia artística. En su tenaz artesanado las cuentas siempre le cerraron: hizo lo que quiso, o lo intentó. Para algunos eso implicó una pérdida, pero para él y su audiencia devota fue todo lo contrario. A lo sumo, lo que provocó fue el dolor de no tener más de su medicina sanadora. Un dolor que ahora, cuando la ausencia se hizo tan presente, sólo puede aplacarse con una relectura entrañable, minuciosa, eterna. Pero no impide que resulte difícil aceptar, como él mismo pretendía, que mañana vaya a ser mejor.